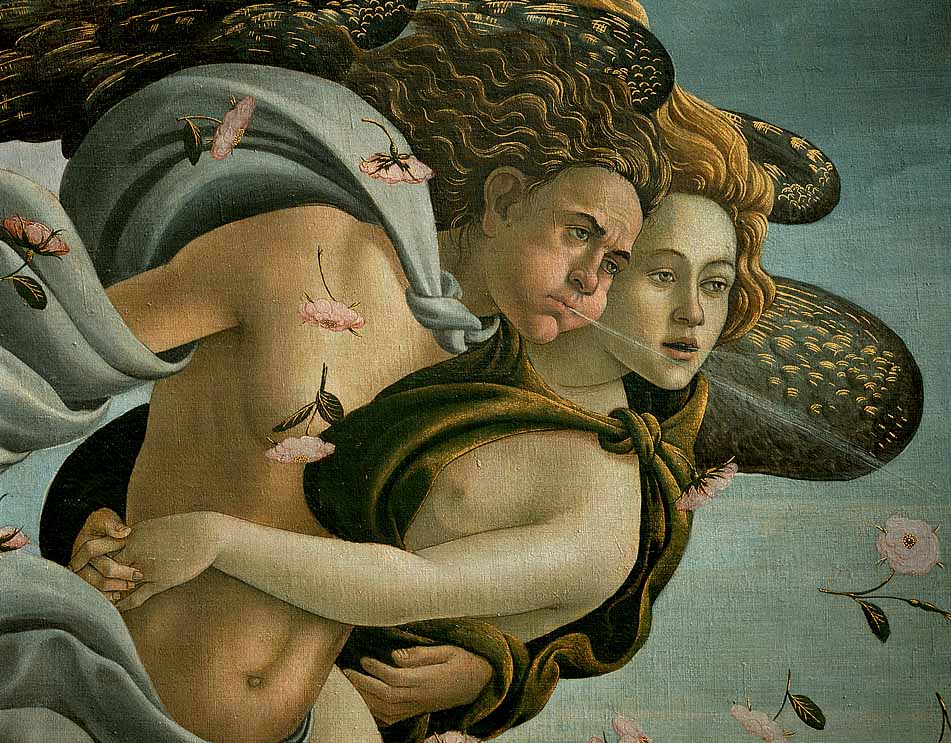Pasamos los primeros
días de agosto, los de la ola de calor, en Cuenca. Llevábamos tiempo planeando
una escapada a Cuenca por razones familiares (mi suegra nació en un pueblo de
la sierra de esa provincia), también porque pensamos que sería instructivo que
los niños vieran otras formas de veranear (a los padres, de vez en cuando nos
dan venteras pedagógicas cuyo alcance es difícil de calibrar). Habíamos viajado
con ellos por medio mundo y no era razonable que apenas supieran cuatro cosas
de Castilla.
Cargamos el coche y
el día de más calor empezamos nuestra ruta. Primero a la capital, después a la
sierra en busca de raíces y de nuevas sensaciones.
Aterrizamos en Cuenca
a las tres de la tarde, ni un alma en la calle, el termómetro por encima de los
40º. Arrastramos a duras penas las maletas por las calles empedradas, poco más
de 300 metros, toda una proeza. Habíamos reservado en una hospedería en el
centro de la ciudad, un antiguo seminario de paredes gruesas y olor todavía a
cirios.
Calor seco, de ese
que hace crujir las piedras al mediodía. Dejamos las maletas y salimos en busca
de un sitio para comer, no albergábamos grandes esperanzas, sólo buscábamos un rincón
en el que corriera el aire, aunque fuera acondicionado. A pocos metros de la
catedral, sobre las 4 de la tarde, caímos en una terraza frente al puente de San
Pablo. Primeras vistas de las hoces, los niños hambrientos pero contentos,
asomándose por todos los miradores, inmunes al mercurio.
Almuerzo de trámite,
un menú correcto, vino y gaseosa. Cierta prisa porque el horario del museo de
arte abstracto tenía un horario un tanto absurdo y cerraba a las seis de la
tarde. El museo, en las casas colgadas, una secreta joya tutelada por la
fundación March. Los Zobel, Torner, Rueda, Saura, Tapies, Equipo Crónica,
Sampere, Miralles, Hernández Mompó… Una generación privilegiada de artistas que
tuvo el mérito de traer la modernidad en los años sesenta, tiempos oscuros. No
hay más que ver las fotografías de la época para comprender que el ambiente era
poco propicio para modernidades. Pese a todo, una pequeña conjura hizo que se
estableciera en Cuenca, con vocación de permanencia, un foco de luz que todavía
funciona.
Los niños resistieron
bien el museo, muchos cuadros los reconocieron porque en casa tenemos varias
reproducciones, viejos recuerdos de un viaje que hice yo a Cuenca casi 30 años
atrás.
Tras el museo
cruzamos el puente de San Pablo, camino del Parador. Pese al vértigo, pude
cruzar (a duras penas) el puente metálico sobre una de las hoces, no pude
disfrutar del paisaje en ese momento, pero he visto las fotos que hicieron, una
maravilla. Allí descubrimos una vieja capilla restaurada, dedicada a Gustavo
Torner. Una exposición completa de obras y referencias relevantes del pintor y
escultor. Se ve con facilidad, no es muy amplia y el espacio hace que la visita
sea muy llevadera para niños que habían resistido casi 3 horas en coche, altas
temperaturas y un museo previo. Seguían entusiasmados asomándose a las ventanas
que daban al abismo de las hoces.
Les relegamos de
cualquier otro servicio y les dejamos que fueran para el hotel a descansar un
poco. Nosotros nos fuimos hacia la fundación Antonio Pérez, un caserón
destartalado que alberga una colección de pintura moderna que poco tiene que envidiar
al museo de arte abstracto. La fundación almacena cuadros y esculturas de artistas
relevantes de los últimos 70 años, algunos fechados ya en el siglo XXI. Junto a
los cuadros, esculturas y performances había una colección de objetos de todo
tipo encontrados por el campo, desde una colección de señales de alerta de
incendios a pequeñas estructuras de hojalata que formaban esculturas imposibles
(supongo que Antonio López habría recogido de las cunetas de las carreteras las
latas maltratadas por el paso de los camiones). La fundación, que escondía
salas tenebrosas con restos de muñecas antiguas, salas dedicadas a artistas que
fueron modernos, serigrafías e ilustraciones acompañadas de poemas, vitrinas
con todo tipo de objetos imposibles… Un delirio que te llevaba por distintas habitaciones,
a distintas alturas, terrazas y galerías silenciosas (apenas nos cruzamos a tres
turistas despistados a lo largo del recorrido). Salimos con la sensación de
haber descubierto un sitio especial, altamente recomendable si se viaja con
cierto relajo, dispuesto a salirse de caminos trillados.
Hechos los deberes
culturales marchamos, rendidos al hotel, dispuestos a descansar hasta que terminara
de caer el sol y la vida en la calle fuera más llevadera.
Al anochecer nos
encaminamos hacia el barrio más elevado de la ciudad, paseamos por la zona de
la plaza de San Nicolas, vistas hacia la otra hoz. Más fotos y más crisis de
vértigo asomándonos a los miradores, subiendo murallas y disfrutando del Júcar.
A eso de las nueve y
media, cuando el sol todavía no se había rendido, entramos en un asador (Maria
Morena) dispuestos a compensar los sudores del día. A las nueve y media en Castilla
solo cenan los guiris y alguna familia con niños muy pequeños. Nosotros, que
hace años que estamos adaptados a los horarios europeos a esa hora estábamos ya hambrientos, para nosotros era
tarde para cenar. La sala del restaurante, acristalada y con vistas a la calle,
estaba casi vacía. Pedimos algunos entrantes y un plato de fuerza para cada uno.
De entrada, una ensalada, morteruelo, croquetas variadas y unos bombones de
morcilla. Por cortesía de la casa trajeron un gran plato de ensaladilla rusa.
Los niños, que estaban caninos, se abalanzaron sobre la ensaladilla rusa, un
plato que hasta ahora les había dado cierto reparo. El descubrimiento de la
ensaladilla rusa les entusiasmó, les dio lo mismo que llevara judías verdes,
guisantes y zanahoria cocida, olvidaron sus aprehensiones a la mayonesa y
arrasaron con el plato, y con los colines, también con el pan. El morteruelo no
les hizo gracia, pero las croquetas fueron éxito total.
Paseamos un poco más
por la ciudad, ya de noche, con la calle llena, llegamos a la plaza en la que
estaba el hotel, donde había un recital de jotas castellanas. Toda una
experiencia para los niños, que no le hacen ascos a la música electrónica, pero
que la bandurria, la castañuela y el ritmo marcado por la botella de anís les
sueña a otra galaxia. Llegamos ya al tramo final del recital, apenas 3 o cuatro
piezas que soportaron entre curiosos y resignados, incapaces de seguir el ritmo
jotero.
A la mañana siguiente,
sin horario para levantarse, desayunamos entre santos, vírgenes y estaciones de
semana santa. Los niños seguían pensando que habíamos aterrizado en Marte.
Visitamos la catedral, especialmente organizada para que los niños no se
amotinen, hay una audioguía que les propone un juego de adivinanzas, acertijos
y pruebas.
Espectaculares las
vidrieras, hechas en su mayor parte en los años setenta del siglo pasado. Es
curioso ver como combinan las líneas y colores de Gustavo Torner y Gerardo
Rueda con el gótico tardío y el renacimiento.
La sobria sala
capitular, rematada con un artesonado de maderas nobles del Siglo XVI fue pintado
en pleno delirio Rococó en colores rosas. No sé que extrañas razones permitieron
que a principios del Siglo XIX se permitiera pintar el techado de color rosa y
amarillo (casa poco con la sobriedad castellana), fue un milagro que la España de
la postguerra (gris y adusta) permitiera que la techumbre siguiera pintada de
rosa chillón, puede que la desidia permitiera mantener esta joya de arte pop
que coloca a Cuenca más cerca de los delirios de Versalles que de la Santa
Inquisición.

A las afueras de la
ciudad un museo de paleontología, dedicado a los fósiles encontrados en las
cuencas del Júcar. Nada que envidiar a los museos sobre la prehistoria de
cualquier ciudad del mundo. Un edificio moderno, luminoso, divertido, nada
rancio, especialmente organizado para niños. Las guías divertidas, con gran
capacidad didáctica. Hicimos un recorrido rápido (apenas teníamos una hora,
habíamos quedado a comer con familia) que nos supo a poco (sobre todo a los
niños). Salimos sorprendidos y orgullosos de pensar que en Castilla y Aragón
teníamos los yacimientos de restos de dinosaurios más importantes del mundo.
A medio día salimos
hacia la sierra, una hora más de coche. Bosques frondosos de tejos, tilos y pinos. El calor no amainaba, sin
embargo, el monte estaba muy verde, con puentes y manantiales durante todo el
camino. Campos inmensos de girasoles, muchos olivos y una sensación de campiña
en verano que pensaba que era exclusiva de tierras de Francia y de Italia (está
claro que no somos buenos vendedores de nuestra tierra, que reducimos España a
sol y playa, dejando de lado el interior).
Los días por los
pueblos de la sierra (Fuertescusa, Cañizares, Cañamares, Beteta, Tobar). Los
niños alucinados porque debajo de cada piedra, detrás de cada árbol, junto a
cualquier cuneta aparecía un primo, contraprimo o familiar. Las paraban por la
calle para darles recuerdos para su abuela.
Los días de la sierra
fueron días de baños en lagunas, en remansos de ríos, en pozas de agua fría.
Días de mosquitos, tábanos y libélulas (hemos regresado todos marcados por las
picaduras de todo tipo de bichejos). Vimos buitres leonados subiendo hacia la
cueva de la Ramera, vimos muchos buitres también mientras tomábamos un refresco
en el balneario de Solán. Seguimos viendo buitres cuando al día siguiente
subimos hasta el barranco de Tragavivos, donde me hicieron subir entre riscos
cargando con un melón de casi cuatro quilos que nos desayunamos en un mirador
por encima de la copa de pinos centenarios.
En los paseos y
excursiones nos descubrieron matas de tomillo, de romero, alcaravea, endrinas,
enebro y orégano (traigo una bolsa llena de tomillo silvestre que ya he
empleado para algún guiso).
Días de cordero asado
sobre brasas, de morcillas de cebolla cargadas de cominos, de chorizos de gamo,
de gazpachos, de migas y mojetes. Vinos de Castilla (afinados y elegantes, nada
que ver con los vinos rasposos de hace treinta años).
Una de las comidas la
hicimos en el restaurante El Perula (cerca de la laguna del Tobar), en El Perula,
un restaurante que, como no, estaba regentado por unos primos de mi suegra. La
cocinera es una chica que todavía no ha cumplido 30 años, hija de una de las
primas. Formada en Cataluña y en el País Vasco. La carta del restaurante todo
un descubrimiento, las carnes a la brasa son para llorar (uno de mis hijos se
tomó un entrecot de escándalo). Pedimos unas migas con melón, pimiento rojo y
huevo a baja temperatura con las que se me saltaron las lágrimas. Unos
canelones de foie con unos daditos de melón y un leve toque de mermelada espectaculares,
una ensalada tibia de verduras escalivadas con calabaza maravillosos.
Yo, de segundo,
compartí un arroz meloso con carrilleras de cerdo, un guiso muy delicado, con
un toque dulce al final. Me quedé con ganas de hablar con la cocinera para
intentar desvelar el secreto de aquel arroz. Un plato que me recordó los
tiempos en los que yo intentaba aprender la técnica del risotto (hay alguna referencia
ya antigua del diletante).
Supongo que las
carrilleras, antes de cocerlas, estuvieron macerando durante unas horas en
alguno de los vinos dulces castellanos, un vino dulce y rancio. El aderezo de
la carrillera, además del vino, sería de bayas de pimienta negra, hojas de
laurel, semillas de comino, puede que un trozo de canela, una cebolla en cascos
y unas zanahorias peladas. Yo hubiera dejado la carne durante una noche entera,
bien cubierta con esa mezcla. Si no hace mucho calor puede reposar cubierta sobre
una mesa de mármol, pero si el calor aprieta es mejor no arriesgar y dejarla en
la nevera.
Las carrilleras se
tienen que cocer a parte, se escurre el vino y se secan con un paño limpio. Se
ponen a estofar con unas zanahorias, con unas cebollas, con un poco de apio y
de laurel, sal y pimienta. Como el caldo ha de servir luego para mojar el arroz,
se le puede añadir una carcasa de pollo y unos huesos de ternera.
Las carrilleras
exigen una cocción larga, han de quedar muy melosas, eso hará que el caldo sea
denso y sabroso. Un caldo oscuro (por el vino tinto infiltrado en la carne;
también por los huesos y la carcasa si se han dorado previamente en el horno o
en la propia cacerola). Se sabe que la carrillera está al punto de cocción
cuando se empieza a desprender del hueso. Cocida la carrillera, se termina de
separar del hueso. Se cuela bien el caldo y se reserva todo.
Para el meloso de
arroz yo sigo los pasos que me sirvieron para mis viejas recetas. Para el
meloso utilizo arroz arborio o carneroli. Creo que en Cuenca utilizaron también
arroz italiano, un poco más alargado que el arroz bomba tradicional en España.
Hay que lavar y
escurrir el arroz antes de cocinarlo, así suelta todo el almidón. Los
recetarios tradicionales dicen que hay que lavarlo con agua bien fría hasta en
tres ocasiones, incluso dejarlo reposar en agua fría tras el lavado durante un
rato para que termine de eliminar el almidón.
En una cacerola alta
a fuego muy suave se ponen 125 gramos de mantequilla a derretir y un chorrito
de aceite de oliva. Cuando se ha derretido se añade una cebolla cortada en
trozos muy pequeños, hay que rehogarla a fuego muy bajo hasta que quede
translucida, removiendo con mimo. Luego se añade el arroz (una tacita de café
por comensal), sal y pimienta. Se remueve el arroz con suavidad, para que los
granos se vayan impregnando de la grasa y empiecen a tomar tono.
No creo que cometa
ninguna barbaridad si echo una copa de vermut rojo (estoy empeñado en conseguir
el toque dulce que consiguió el guiso que probé en El Tobar). Sigo removiendo,
subo un pelín el fuego para que se evapore el alcohol. El arroz empieza a tomar
un color bermellón, reluciente.
En una cacerola a
parte tengo el caldo de las carrilleras calentándose, sólo el caldo, que ha de
conseguir estar a ese punto de hervor mínimo, el de un volcán en reposo.
Añado un primer
cucharón de caldo al arroz, sigo removiendo (el secreto de los arroces melosos
es no parar de remover con un cucharón de madera de boj – descubrimos que en la
sierra de Cañizares los pastores hacían cucharas con madera de boje).
Cuando casi ha
absorbido ese primer cucharon de caldo le añado una segunda porción de líquo y
sigo removiendo.
Hay que ir añadiendo
el caldo y meneando el guiso poco a poco hasta que el arroz queda al gusto del
comensal (el gusto italiano suele ser el de que quede una pequeña perla dura en
el interior del grano). Si el arroz es bueno se puede ver esa pequeña perla de
arroz al trasluz del grano. Es mejor no pasarse de cocción, dejar el grano al
dente, añadir las piezas de carne de carrillera no muy grandes (tres o cuatro
bocados por plato). Apagar el fuego, darle un último meneo y cubrir la cazuela
durante dos o tres minutos antes de servir.
El arroz meloso, a
diferencia del risotto, no lleva queso (creo que si queremos resaltar el sabor
de las carrilleras estofadas no conviene añadirle queso al guiso). En cuanto
termine la entrada le mandaré un correo electrónico al restaurante para ver si
me dan la receta original.
Terminaron ya
nuestros días en Cuenca, días felices. No pude leer mucho, entre excursiones y
trasiegos quedó poco tiempo para la lectura. Aún y así he podido avanzar
bastante del libro que estaba leyendo, un ensayo de Carolyn Richmond sobre la
obra El Jardín de las Delicias de
Francisco Ayala, el libro se titula Días
Felices, que es, a su vez, uno de los capítulos del libro de Ayala.
También he leído entero
un poemario de Narcís Comadira, Marea Negra.
El libro empieza con un largo poema dedicado a un amigo:
Caro
Grilli,
Ricordi quell’estate
a Mallorca?
Furono vere
vacanze, eravamo
Guiovani e
belli, mettiamo, tutti,
Els grans
i sobretot les nenes, adolescents,
La teva
Guglielmina i la Laura, la nostra
Neboda,
les dues una mica somnàmbules,
Absents dis
del sol que cremava
I dins de
la la boira de la seva edat
Tan
incerta. Che sarà, che sarà,
Che sarà
della sua vita, che sarà.