Alquilamos una casita
en una isla de las Cícladas. Estaba sobre una colina, apenas a un kilómetro del
mar. Tenía (tiene, puesto que seguimos aquí, en Grecia), un porche cubierto por
una rudimentaria techumbre de cañas, protegido por sólidos muros de piedra;
aquí tenemos unas sillas de mimbre y un par de mesas donde hacemos la vida. El
suelo también es de piedra, piezas grandes unidas con cemento. Hay un jardín
minúsculo, abierto ya al viento, allí el muro es mucho más bajo, apenas una baranda
para marcar el desnivel con los jardines contiguos. Lo llamamos jardín porque
tiene un minúsculo cuadrado de césped, muy bien cuidado (a las siete de la
mañana salta el riego), tatami de cinco metros cuadrados en el que los niños
juegan a peleas orientales y en el que, por las mañanas, hacen yoga con su
madre, frente al mar.
La planta principal,
la que hay a ras de suelo, es un amplio salón comedor, decorado con muebles de Ikea,
como casi todo el mundo moderno alquilable. Suelo de terrazo, amplios
ventanales y una cocina de dimensiones reducidas, el espacio justo para
sobrevivir en verano. Utilizamos esta planta como zona de paso, allí se
almacenan libros, ordenadores, mapas, mochilas, fulares. En el respaldo de las
sillas cuelgan los bañadores, las toallas y las camisetas. No se nos ocurre
quedar dentro de la casa.
En la planta de abajo
hay dos dormitorios, la luz solar entra por unos ventanucos sobre la cabecera
de las camas. En la primera planta, el dormitorio principal, con dos balcones,
uno que da frente al mar, con una terraza, y el otro a las laderas de las lomas
cercanas, montañas no muy escarpadas que apenas tendrán quinientos o
seiscientos metros de altura. Es una gozada ver el mar desde la terraza de la
cámara principal, ver el mar y las estrellas por la noche.
En las entreplantas
hay dos baños limpios y funcionales.
La casa está a cuatro
kilómetros del puerto de la isla, no da directa a la carretera, hay que enfilar
un pequeño camino rural, empinado, que da al portalón. La dueña de la casa nos
ha rogado encarecidamente que mantengamos siempre cerrado el portalón para que no
se cuelen las cabras, que acechan excitadas por el jugoso césped.
Las colinas que
protegen las playas de Agio Petros (San Pedro), están peladas, la poca
vegetación que vemos crece a ras de suelo. Castigada por los vientos. En todas
las islas griegas nos hemos encontrado con playas consagradas a San Pedro.
Nuestra zona no está
muy urbanizada, hay casitas desperdigadas por las laderas de las colinas. Desde
la terraza se ven caminos y carreteras estrechas que unen las edificaciones, en
su mayoría encaladas en blanco, con contraventanas azules de madera, ventanas
venecianas para proteger de la luz.
Nos advirtieron que
nuestra isla es ventosa (todas las Cícladas son ventosas en agosto). Nos
advirtieron especialmente de esta isla, aunque en años anteriores habíamos
estado en otras islas también azotadas por el viento del norte, un viento que
castiga como un látigo, a ráfagas violentas. Nunca nos ha preocupado
especialmente, si el viento castiga una de las costas de la isla buscamos las
playas del lado contrario. Siempre es posible encontrar una playa tranquila a
menos de 20 minutos de donde nos instalamos. Normalmente buscamos casitas en el
interior de la isla, un poco retiradas de la costa, eso facilita la movilidad.
La isla que elegimos
este año es de las menos turísticas, todavía no ha sido invadida por los
italianos.
Nos aseguraban que
esta isla era de las menos invadidas por el turismo, por tanto, isla con peores
infraestructuras, más agreste. Creo que hemos acertado.
Varias colinas
protegen las playas de Agio Petros, en la carretera que circula junto a la
costa hay un poco más de bullicio, los núcleos construidos son un poco más
grandes y compactos, no son casas desperdigadas. No han llegado todavía los
hoteles con varias plantas, tampoco los resorts. No sabemos cuanto tardarán las
islas en convertirse en remedos de Ibiza y Formentera (ya hemos visto lo que ha
pasado en Mikonos), por eso disfrutamos al máximo de cada uno de los veranos en
Grecia, como si fuera el último en el paraíso.
Llegamos a la isla
hace un par de días. Es una pequeña odisea llegar hasta aquí. Someterse primero
a Vueling y sus azarosos horarios, es una vergüenza que la impuntualidad se
haya convertido en algo normal, que en cualquier momento haya riesgo de
cancelación. El aeropuerto de Atenas no es un ejemplo de orden y armonía. Desde
allí fuimos al puerto de Rafina, intentamos evitar el puerto principal del
Pireo porque es un caos. En Rafina nos tomamos unos salmonetes y unas sardinas haciendo
tiempo antes de embarcar en el ferry. Hay que arrastrar maletas y mochilas
entre el gentío y luchar por una butaca con mesa en el barco para evitar que la
travesía sea un suplicio. Los griegos, como buenos latinos, son ruidosos y
discutidores.
Ya en destino,
teníamos que localizar a la señora que nos llevaría a la casita, también
alquilar un coche. Todo ese proceso puede llevar horas.
En definitiva,
salimos de Barcelona a las ocho de la mañana y hasta las ocho de la noche no
llegamos a destino definitivo. Vimos la casita casi anocheciendo. Nos quedamos
encantados. No hubo mucha discusión, los niños se quedaban en los dormitorios
de la planta baja (nos sobraba una habitación porque los niños prefieren dormir
todavía juntos) y nosotros en la cámara principal. Enseguida abrimos los
ventanales y salimos al balcón para tomar posesión efectiva del lugar. Primeras
fotos y grandes aspavientos ante las majestuosas vistas del mar egeo al
anochecer. Durante unos instantes nos consideramos los reyes del mundo, es una
sensación que debe invadir a todos los turistas cuando inician sus vacaciones.
Primeras compras
apresuradas para garantizar necesidades mínimas (en la casa el agua no es
potable y la tienda más cercana está a cinco minutos en coche). Cenamos en una taberna
junto al mar, un pescado al horno para los cuatro, un familiar del sargo que
llevaba en el lomo la marca del arpón. Unas verduras hervidas y flores de
calabacín rellenas de queso.
Derrotados pero
contentos regresamos a casa. Ya en el dormitorio, la primera medida fue la de
cerrar las contraventanas de madera, era imposible dejar abierta la puerta del
balcón, el viento era tremendo. Ráfagas violentas que obligaban a adoptar todas
las cautelas (no en vano, junto a las puertas y ventanas de toda la casa hay
grandes piedras para evitar los portazos).
Ráfagas virulentas de
viento del norte golpeaban las ventanas, el viento se colaba por el entramado
de caña que protegía el porche y resoplaba como una vaca a la que estuvieran
torturando. Los portones aleteaban y chocaban con jambas y dinteles. Era
imposible fijar las puertas y ventanas. Incluso fijándolas, se escuchaba el ulular
del viento y el repiqueteo en las casitas contiguas.
La primera noche fue
como una tempestad en mitad del mar. En varias ocasiones salí al balcón para
comprobar si era el fin del mundo. Desde allí comprendí las razones por las que
las playas que había al pie de las colinas quedaban tranquilas y protegidas.
Nuestra casita, pizpireta y arrogante, había desafiado a los dioses griegos al
construirse en la ladera.
Dormimos a
trompicones, entre sobresaltos por ruidos inquietantes. Hubo momentos en los
que pensé que la caballería transitaba por el salón. Los niños, sin embargo, en
los dormitorios de la planta de abajo descansaron felices y se levantaron
asegurando no haber sentido ningún rio.
Los sólidos muros del
porche nos permitieron desayunar a la intemperie. A nuestros pies, las playas
de Agio Petros seguían tranquilas, ajenas al vendaval.
Pasamos el primer día
felices en la playa, paseando, buceando y haciendo las primeras construcciones
de arena.
Sobre nosotros, Eolo
había abierto el odre de los vientos, que asolaba las lomas de la cadena de
montes que arropaba las playas del norte.
Las previsiones de
tiempo aseguraban que el viento amainaría aquél día. Con ese augurio afrontamos
la segunda de las pernoctas. Aseguramos postigos y cancelas para que la
fortaleza fuera inaccesible. Nos acostamos pasadas las once de la noche,
cansados tras la primera sesión de playa y sol. La galerna seguía en el
exterior. Conciliamos el primer sueño gracias al agotamiento pero a eso de las
tres de la madrugada el ruido era infernal, hubo momentos en los que pensé que
crujían los cimientos de la casa. Me levanté en varias ocasiones para asegurar
todas y cada una de las puertas y ventanas. El aire se colaba por todas partes
y emitía silbidos diabólicos. A eso de las cuatro de la mañana, asumiendo el
fracaso, nos retiramos hacia la habitación vacía del piso inferior, abandonábamos
la cámara principal, con su ventilador colonial en el techo, con sus amplios
balcones y su luminosidad.
En el sótano reinaba
la paz. Los anchos sillares que rodeaban la casa aislaban por completo de
cualquier turbulencia. La tormenta de viento que sufríamos en el piso superior
apenas era un arrullo en el subsuelo. En pocos minutos conciliamos el sueño y
dormimos hasta pasadas las diez, masticando nuestra derrota y convencidos de
que nunca podríamos reconquistar nuestra habitación.
La tercera noche,
cuando pensábamos que nuestro destino iba irremisiblemente unido al submundo,
nos sorprendió la absoluta tranquilidad, no soplaba ni una brizna de aire. Por
primera vez pude salir a la terraza de arriba y contemplar las estrellas. Decidimos
instalarnos de nuevo en el dormitorio de arriba, ya no éramos reyes, sino súbditos
sumisos de los dioses griegos, que nos permitían descansar una vez asumidas
nuestras debilidades. Dejamos abiertas ventanas y contraventanas, desde la cama
se veían las estrellas y la noche era, por fin, plácida. No hay que desafiar a
los dioses.
Esta mañana me he
levantado contento, muy contento después de haber enganchado seis horas
seguidas y plácidas de sueño, sin la amenaza sonora del fin del mundo. Después
de amanecer se ha levantado algo de viento y ahora, a las ocho y media, las ráfagas
vuelven a ser agresivas. No sé si habré de sacrificar varios bueyes (una
hecatombe) para aplicar la ira divina.
En un rato bajaré al pueblo
a comprar pescado fresco, todavía no hemos decidido si comeremos arroz con
langostinos y calamares o si los niños preferirán unos espagueti frutti di mare
(el influjo italiano es inevitable y terminarán por colonizarnos).
La misma pescadería
en la que compro el pescado me vende calabacines recién cortados, toda vía con
su flor, una berenjenas pequeñas y alargadas, hierbas autóctonas que se pueden
escaldar para servir de guarnición al pescado, también tomates, fastuosos
tomates que huelen a huerta y a sol. Me llevo a la nariz cada uno de los tomates
antes de guardarlos en la bolsa de papel y me emborracho ya de tomate desde
primera hora de la mañana.
Resulta curioso
descubrir que los griegos no conocen el gazpacho, ni ninguna de las cremas
frías de tomate. Como no conocen el gazpacho, en las casas no hay batidoras, ni
siquiera morteros, aunque dispongo de varios artilugios para hervir, escurrir y
preparar la pasta.
Sorprende que pese a
tener todos y cada uno de los ingredientes del gazpacho, sin embargo, no se les
haya ocurrido triturarlos y convertirlos en una crema de los dioses. Si los
tomates son de escándalo, los pepinos y los pimientos no le andan lejos. La
isla está plagada de olivos y el pan, los panes de miga griegos, son una perdición.
En España había
gazpachos ya antes del descubrimiento de América. El gazpacho era comida de
braceros, pensada para mitigar el hambre. Los primeros gazpachos se hacían con
ajo, pan duro, aceite, vinagre y un poco de agua. La pasta se majaba hasta
quedar convertida en una crema que se podía beber sin ayuda de cucharas. Los gazpachos
antiguos se servían en horteras, unos cuencos de madera que se sumergían
directamente en la gran marmita en la que fermentaba el pan empapado en agua, ajo
y aceite. Con la llegada del tomate y del pimiento de américa el plato se
sofisticó hasta llegara a su formulación, o formulaciones, actuales.
Recuerdo haber
escrito sobre gazpachos apócrifos de cereza, de sandía, de gambón y de bogavante.
Hoy voy a hacer un
gazpacho tradicional. Hay un gran cuenco de cristal en el que restregaré bien
un diente de ajo (creo que era Emilia Pardo Bazán la que aconsejaba no echar
ajo en el gazpacho, bastaba con pringar de ajo el mortero en el que luego se
trituraba el resto de ingredientes).
Compraré un kilo
largo de tomates griegos, carnosos. Los tomates de huerta aquí se puede pelar
con el leve roce de la punta de un cuchillo. Los pelaré, partiré en cuartos y
despepitaré sobre un plato sopero. Picaré en daditos pequeños el tomate y
escurriré todo el agüilla que desprenden para que ayude a macerar en el cuenco.
Después de picar los
5 tomates que no puedo abarcar con la mano, pelaré y picaré un pepino. También
reservaré el agüilla que destila al someterse a los rigores del cuchillo.
Tras los tomates y el
pepino, corto en juliana minúscula un pimiento verde, alargado, estrecho y
retorcido.
Media cebolla pelada
y picada también ayuda a componer el gazpacho.
Quedó pan de ayer, un
pan redondo, con mucha miga. Lo desmenuzo también sobre el bol de cristal.
Añado sal, una pizca de comino y empiezo a mezclar con las manos, dejando que las
verduras me empapen los dedos y vayan desapelmazando la miga del pan
trasnochado.
Un corrito minúsculo
de vinagre y un vasito de agua bien fría. Me permito una pequeña licencia, ha
comprado menta fresca, corto una docena de hojas y las pico muy finas. Sigo
mezclando con las manos, apretando cada puñado que alcanzo. Riego bien con
aceite de oliva (el aceite griego es maravilloso, aunque un poco caro). Cubro
el bol con un plato y lo guardo en la nevera. Si todo va bien los ingredientes
terminarán de macerar durante unas horas. Las verduras rezumarán toda la sabia
y el pan (no he puesto mucho) se habrá terminado de deshacer. A eso de las ocho
de la noche, es decir, dentro de poco menos de doce horas, habré improvisado un
gazpacho rudimentario que ofreceré a los dioses del olimpo para que me permitan
esta noche disfrutar de nuevo del dormitorio principal, no tener que descender
al subsuelo en busca de paz.

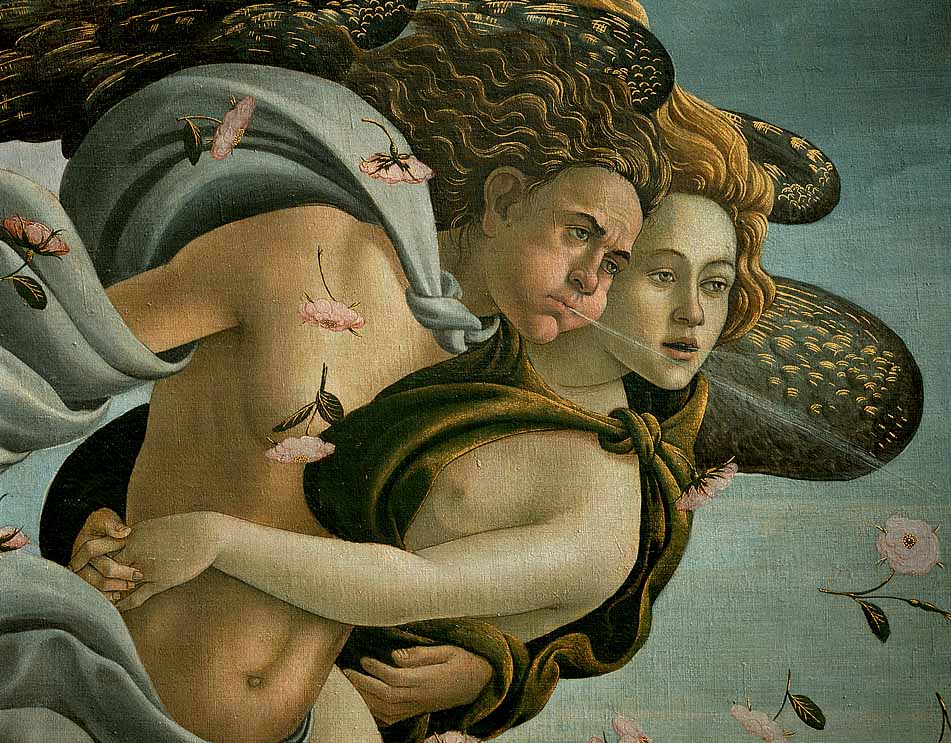
Que vacaciones tan "chulas", y que bien os alimentáis tienen que ser sitios muy tranquilos y preciosos, yo viajo a través de internet. He visto el homenaje a las víctimas y ha estado muy emotivo y la música era de Leonard Cohen y Jhon Lennon, se me ponía la carne de gallina. Seguir disfrutando. Jubi
ResponderEliminarNo has dicho nada de las inmundas carreteras por las que circulamos . Finalmente fruti di mare!
ResponderEliminarMe gustan tus narraciones, la mezcla entre arte, cocina, vida cotidiana es deliciosa. Saludos…
ResponderEliminar