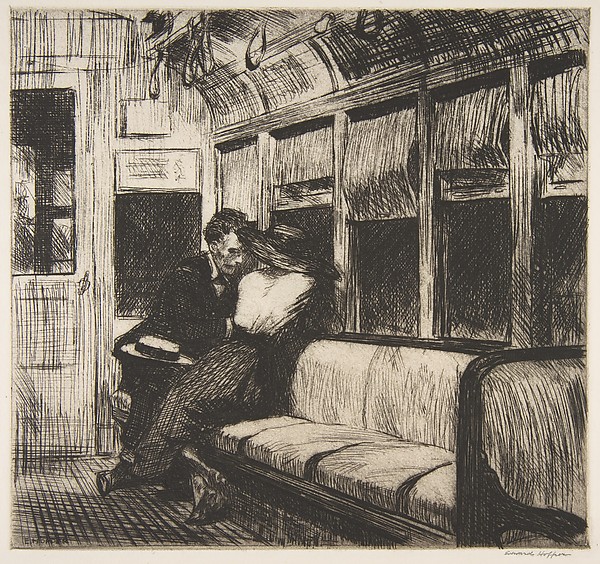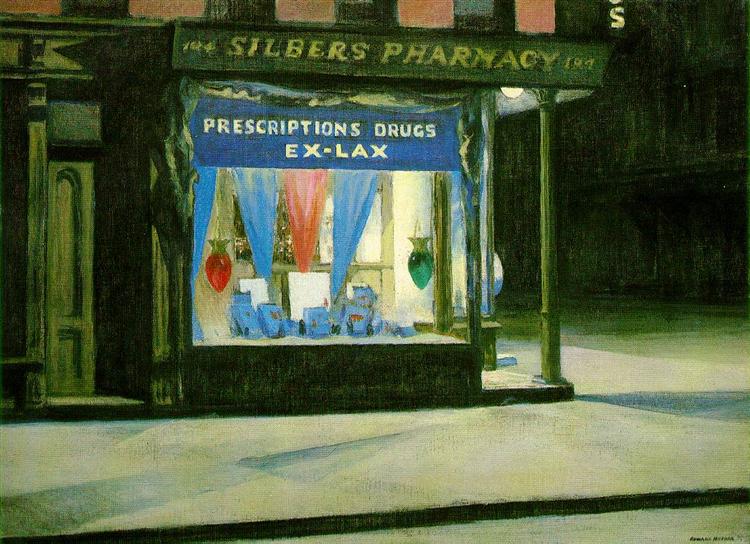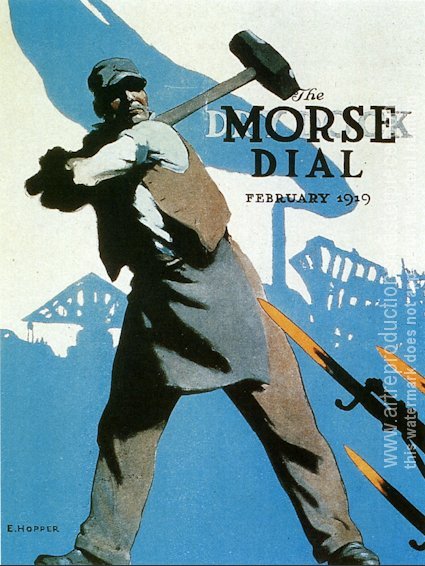Si todo hubiera ido
bien ahora estaríamos desayunando en una isla griega, estaríamos en la terraza
de la habitación esperando a que nos trajeran un café y tostadas con
mantequilla y mermelada; los niños habrían tomado ya la leche, estaríamos
pendientes del viento, la playa de Kastraki está orientada al norte y, si sopla
el Meltemi, resulta incómoda.
No habría prisa,
leeríamos las noticias de los diarios españoles con la distancia que dan las
vacaciones, como si fueran completamente ajenas. Nos habría quedado hasta el
sábado en la isla de Naxos.
El año pasado, por
estas fechas, organizaron en el hotel una cena de amigos. La madre de Nikolai,
uno de los dueños, prepara una musaka maravillosa, yo hice tres litros de
salmorejo. El Thalassa Naxos tiene diez o doce habitaciones, pequeños
habitáculos sobre la arena de la playa, abrió hace cinco o seis años y sus
dueños decidieron el año pasado elegir a sus clientes, dar preferencia a los
amigos. No se harán ricos, pero serán inmensamente felices.
Puede que esta noche
en Thalassa preparen de nuevo musaka. Seguramente estará en Grecia aquella
policía Londinense, ya jubilada, que pasaba medio año en Naxos, gerenciando un
negocio de pasteles caseros, el otro medio año lo pasaba en la Polinesia. Las
pensiones y ahorros de aquella mujer daban para una vida desahogada siguiendo
los designios del sol.
No sé si este año
habrán podido llegar a la isla las holandesas, una madre y una hija que se
alimentaban a base de vino blanco. Por lo que contaban, la madre era una
prestigiosa abogada especializada en derechos humanos que, a mediados de los
setenta, viajó a España para protestar por las últimas condenas de muerte.
Habían pasado ya 45 años, media vida.
Mantuvimos la
ilusión de viajar a Grecia hasta finales de junio, cuando vimos que era
arriesgado tomar un avión y aterrizar con la incertidumbre de que las autoridades
sanitarias no nos dejaran llegar a las islas.
Millones de
personas en todo el mundo habrán tenido que alterar este año sus planes. Dentro
de lo que cabe hemos tenido suerte, hemos podido viajar por España, hacer casi
tres mil kilómetros, disfrutar de playas maravillosas y desconectar.
Mi mujer se ha
reencontrado estas semanas con parte de su familia, primos desperdigados por
las costas andaluzas que hemos visto en distintos tramos de nuestro viaje,
gente cariñosa, dispuesta a recorrer 150 kilómetros a pleno sol para tomarse
una cerveza con nosotros. Buena gente. Nos vemos muy de tanto en cuanto, pero
mi mujer mantiene el contacto y la ilusión de verse. Este año con mascarillas,
con distancia social, con todas las cautelas y geles.
En el tramo final
de nuestro viaje pasamos unas horas en Montefrío, bajo un sol de justicia,
subimos al mirador que ahora llaman del National Geografic, porque la revista
aseguró hace algunos años que el pueblo era uno de los que tenía las vistas más
bonitas del mundo.
Haciendo tiempo a
que llegara la hora de comer paramos en un bar donde nos pusieron de aperitivo
un remojón granadino, una ensalada de raíces árabes muy refrescante y original.
Nuestro remojón
llevaba un par de patatas hervidas, peladas y cortadas en dados grandes,
aceitunas negras, cebolleta cortada fina en juliana, también picaron un poco de
lechuga y una lata de bonito en conserva, la receta tradicional lleva bacalao desalado
y desmigado, pero para una tapa de cortesía en un bar. El secreto de la receta
son dos naranjas cortadas a sangre (http://www.demoslavueltaaldia.com/articulo/truco/como-pelar-una-naranja-sangre),
una pizca de sal, otra de pimienta y un chorreón generoso de aceite de oliva
antes de mezclarlo todo y dejarlo refrescar un par de horas. Al final, el
remojón es una ensalada fresca que tiene como elemento de referencia la
naranja.
No hemos tenido
este año nuestra ración griega, a saber si podremos viajar a la isla el verano
que viene. A pesar de todos los pesares, este verano ha sido especial, una
suerte haber podido disfrutar de las playas desde Rosas hasta Cabo Trafalgar
sin apenas gente.
Buscando un pequeño
cuadro de Picasso que vimos en el museo de Málaga he encontrado un paisaje en tiza
de David Graham, no está mal.