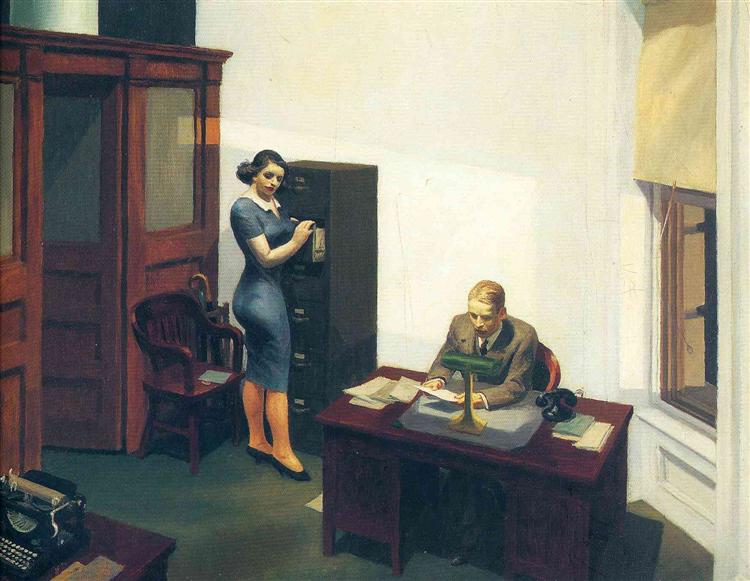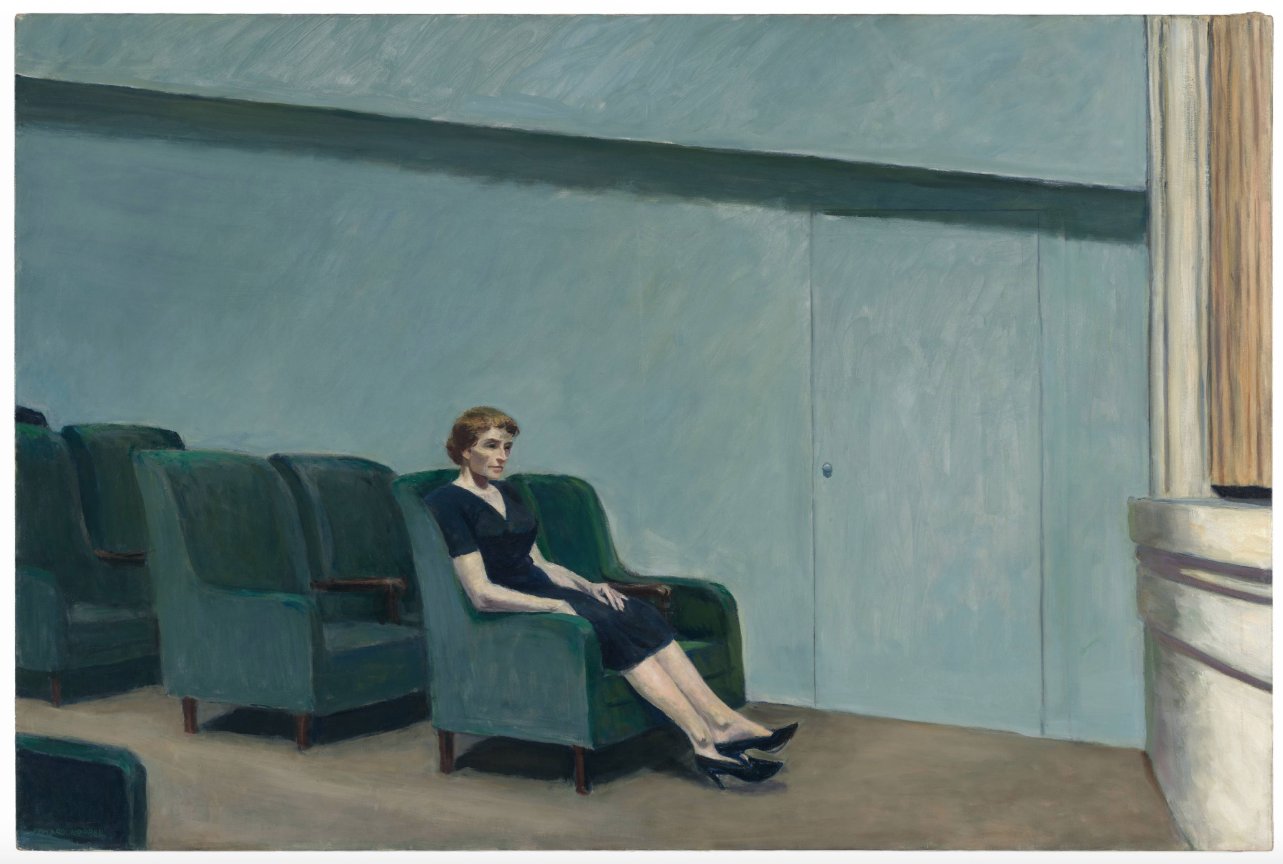Nunca es tarde.
Ayer se complicó el
día, nada grave, al contrario, estoy tan hecho a las nuevas rutinas que me lie,
como me liaba antes del confinamiento.
Tenía que organizar
mi primera clase virtual y fue un cristo hasta que conseguí formar el grupo de Skype
y que se conectaran todos a la vez. Había alumnos que entraban, otros que
salían del grupo y no tenía la certeza de que estuvieran todos en línea. A
medida que me iba enredando iba pensando en lo tonto que era, primero por no
organizarme bien con las nuevas tecnologías (que se van a consolidar
definitivamente, estas no se van cuando pase la pandemia), después porque
cuando daba este tipo de clases presenciales no me preocupaba especialmente por
comprobar si estaban todos los alumnos o si uno llegaba tarde.
Los nuevos tiempos
incorporan nuevas obligaciones y nuevos modales. Casi estoy más preocupado por
la metodología y la técnica que por el contenido.
Sigo leyendo, supongo
que los medios de comunicación tanto tradicionales como modernos tienen, por
una parte, el deber de informar, pero por otra la obligación de llegar a unos
contenidos o espacios mínimos, por eso en la información que recibo termina
habiendo más grano que paja y todos los medios que leo (accedo a muchos) caen
en los mismos agujeros.
He aceptado la
parte de testimonios de la pandemia, la opinión de personas directamente afectadas
por la situación que convierten su tragedia o comedia personal en una categoría
que pretenden generalizar. Lo comprendo aunque no lo comparta y, si tomo mis
medidas profilácticas (también hay medidas profilácticas en la información que
uno recibe y acepta), puedo disfrutar lo que me cuentan.
Ahora estamos en
fase de entrevistas y artículos de filósofos, sociólogos y tecnofilósofos que
aseguran haber anticipado los rasgos básicos de la crisis sanitaria y sus
consecuencias futuras.
Los hay
absolutamente apocalípticos, que aceptan que lo que viene es el fin del mundo,
aceptación que depende exclusivamente de que se les reconozca el mérito de
haberla anunciado. También están los “happy flowers” que aseguran que de esta
vendrá un mundo mejor, siempre y cuando se sigan sus pautas (eso sí).
Yo, por naturaleza,
me alineo con los happy flowers aunque he de reconocer que no tengo ni puñetera
idea de lo que pueda suceder más allá de una semana (más allá de mis menús
diseñados para esa semana). Creo que es pronto para sacar conclusiones. Ya
decían que es muy difícil predecir, sobre todo el futuro.
Me dio un poco de
vértigo cerrar el día de ayer sin escribir mi capítulo del Diletante encerrado.
Un era un problema de fidelidad con quien me siga, sino de pánico a romper la
rutina. Me había comprometido a un maratón con los niños (maratón de la serie
La Casa de Papel, que nadie se asuste).
Por eso me he
levantado con la idea de aprovechar este tiempo de ayer/mañana para saldar mis
deudas.
El Boccaccio de la
jornada es una nueva vuelta de tuerca sobre infidelidades entre burgueses
boyantes. En esta ocasión se trata de un enamorado que quiere quebrantar las
estrictas reglas de fidelidad de su amada poniendo en duda la lealtad y
fidelidad del marido de su amada. Urde una trama por la que hace saber a la
amada que su marido le va a engañar con otra mujer a la que ha citado en unos
baños públicos. La digna señora, ante el riesgo de ver quebrantada la fidelidad
del marido, acude a esos baños públicos haciéndose pasa por la amante de su
esposo y, a su vez, el protagonista de la novelilla, se hace pasar por el
marido pinturero. En definitiva, al final el narrador se sale con la suya,
consigue hacer el amor a su amada fingiendo que era el marido y la amada queda
tan satisfecha que convierte en costumbre su escapada a los baños. Boccaccio
juguetón, parrandero y lleno de equívocos y espejos.
En cuanto a la
receta de la Divina Marquesa, hoy quebranto dos compromisos que me había
impuesto. El primero el de seguir con razonable fidelidad a la Parabere, el
segundo el de no cocinar realmente los dulces para no ponerme como un zeporro
con tanto dulce y tan poca actividad física.
El primero de los
quebrantamientos tiene que ver con mis condiciones de redacción. Es de
madrugada, todavía no hay luz natural y en mi actual situación escribo a
oscuras para que el reflejo no despierte al resto de familia. Así que he de
acudir a mi memoria y recursos para escribir la receta sin poder consultar el
libro en papel que viajó conmigo al confín.
La segunda de las
traiciones se debe a que hoy quiero preparar unas torrijas y me cuesta mucho
renuncias a ellas en plena Semana Santa. Así que esta tarde haré una bandeja de
torrijas no virtuales que espero que vayan cayendo desde hoy hasta el domingo
de resurrección.
Se necesita una
barra grande de pan asentado (pan del día anterior, con miga). Merece la pena
comprar un buen pan porque con el precocinado las torrijas quedan hechas un
desastre. Ha de ser un pan con una buena miga, compacta y esponjosa, que quede
ya un poco correosa después de estar un día y medio guardada en un sitio seco.
Se pone a hervir un
litro de leche (más si la barra es grande), con una rama de canela y unas
cortezas de limón. Cuando rompa a hervir se apaga, se tapa y se deja reposando.
Yo añado el azúcar a
la leche una vez reposada, es decir, cuando está templada deslío 200 gramos de azúcar
en la leche.
Corto la barra de
pan en rebanadas gruesas, sin pasarse, un par de dedos de ancho (no conviene
que queden muy finas porque se quebrarán).
Casco y bato 6
huevos en un bol, los bato bien, que queden espumosos.
Pongo en un plato
hondo un cuartillo de la leche aromatizada y endulzada.
Paso cada rebanada
de pan primero por la leche y después por el huevo. Tienen que empapar bien, no
han de quedar secas.
Cuando estén bien
empapadas (primero la leche, después el huevo), las frio en una sartén con
abundante aceite. No hay que tenerlas mucho rato en la sartén, que tiene que
estar a fuego alegre para que obre el milagro. Cuando se doren por un lado les
doy la media vuelta para que queden dorados por el otro.
En un plato sopero
pongo 250 gramos de azúcar mezclados con 75 gramos de canela en polvo (la
cantidad de canela va en gustos). Paso el pan frito y recién escurrido por la
mezcla de azúcar y canela para que se reboce bien. Terminada la operación dejo
la torrija reposando en una bandeja (si se va a comer en el día) o en un tupper
(si quiero conservarla más días).
Hago la misma
operación con cada rebanada de pan, reponiendo los platos con la leche y con el
azúcar/canela. No conviene racanear con ninguno de los ingredientes, nada hay
más triste que una torrija seca, y no estamos para tristezas.
Dios mediante, el
jueves mis torrijas se podrán comer (hoy compro el pan, mañana las cocino y
pasado homenaje).
El cuadro de Hopper
de hoy se titula Office Night, creo que la chica esconde unas torrijas en el
archivador, el chico, infeliz, no se ha dado todavía cuenta.